La poeta y académica española Marta López Vilar estuvo hace pocos días en Atenas con motivo del 5º Congreso Internacional “Ecos y Resplandores Helenos en la Cultura Hispana”, celebrado en el Instituto Cervantes de Atenas, en cuyo marco participó en una mesa redonda sobre el tema: «Nostalgia, ausencia y violencia (del mar heleno)». Panorama Griego tuvo la oportunidad de reunirse con ella y conversar sobre la convivencia entre poesía, traducción y academia, su obra poética, la influencia de Grecia y su mitología en su escritura, el impacto del contacto directo con Grecia, los retos y motivaciones al traducir poesía griega, y el diálogo entre voces clásicas y contemporáneas en sus obras.
¿Cómo conviven en usted la poeta, la traductora y la académica?
Confieso que, desgraciadamente, cada vez conviven peor esas tres facetas de mi vida intelectual. La exigencia académica del mundo universitario en el que trabajo cada vez necesita un mayor tiempo y energía. Para la escritura poética siempre he necesitado calma, tener el espacio y el tiempo tranquilos para habitar ese lugar tan extraño que es el acto de escribir poesía. De todas formas, sí que, afortunadamente, se siguen manteniendo los procesos de escritura interna, el deslumbramiento de aquello que es poesía y se desvela sin escritura.
Por otro lado, mis trabajos como traductora sí que se mantienen de manera más continuada, porque, aunque es cierto que la traducción es un tipo de reescritura, es un trabajo que requiere menos soledad y silencio.
Grecia y su mitología están presentes en su obra. ¿Qué significa para usted ese vínculo con lo helénico?
Grecia me dio el sentido de la escritura, mi propio sentido. Regresar a Grecia es como regresar a un origen, a algo primordial. Y ahí radica la poesía. Más allá de los mitos que se transforman en poesía, en explicación del mundo, en Grecia hay algo natural que es poesía en sí: la luz, el silencio de un templo recóndito en la Arcadia, un mar que conoce la noche y el fulgor de la vida, la belleza el sentido de un tiempo que siempre está en espera de presencia.
Decía la poeta portuguesa Sophia de Mello (alguien que marcó profundamente mi poesía) que en Grecia todo estaba construido como unión del hombre a la naturaleza. Y creo que ese regreso a la naturaleza primordial, a esa intimidad, es el origen de la poesía, de mi poesía. Solo Grecia me ha dado ese sentido.
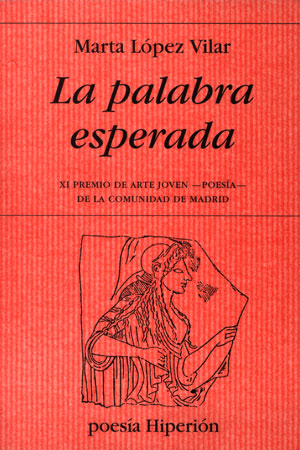
¿Cómo ha influido su contacto directo con Grecia en su escritura?
Me ha influido desde el reconocimiento de que Grecia explica mi escritura. Si nunca hubiera descubierto Grecia, en mis clases de griego clásico en la enseñanza secundaria, no sé si la poesía hubiera permanecido en mí o, al menos, no sé si habría permanecido de la misma manera. Después, cuando decidí estudiar griego moderno hace muchos años, el aprendizaje del idioma me hizo encontrar el ahora, acercarme a una realidad que no es mítica, pero sí fundamental para mí. Regresar a Grecia es afirmar que he encontrado esa palabra oculta que siempre falta. Es todo muy reconocible para mí en Grecia, también sus sombras, sus ausencias. Por eso también celebro como un deslumbramiento cuando encuentro autores no griegos que beben de Grecia en su poesía. Nunca podré olvidar la primera vez que descubrí la poesía de la poeta portuguesa Sophia de Mello, en la librería “Portugal” de Lisboa que ya no existe (triste metáfora de la memoria). Fue una revelación. Fue encontrar que algo me decía también desde Grecia, algo luminoso. Desde aquel momento, lo griego marca mi escritura, incluso en un libro que, estéticamente, podría estar alejado del mundo griego como es mi último libro El Gran Bosque (Pre-Textos, 2019) late una nostalgia griega.

¿Qué le atrae y qué le desafía de traducir poesía, en especial de autores griegos?
Traducir es, en parte, un acto de amor. No solo un acto de amor a la lengua, sino también de amor por intentar dar a conocer una poesía que, desgraciadamente, en España no es muy conocida. El espacio de conocimiento en España de la poesía griega contemporánea es muy reducido. Cavafis, un enorme poeta, fue muy reconocido y traducido en España, sobre todo, a partir de los años 60. Después, se editaron a grandes poetas como Elitis, Seferis o Ritsos. Cuando descubrí el mundo griego, en mi adolescencia, necesitaba conocer qué había más allá de Homero o Safo, pero tenía muchos problemas para encontrar libros que pudiera leer. Descubrí en la biblioteca de mi barrio una antología de poesía griega contemporánea (ya descatalogada) en la que pude encontrar nombres como Gatsos y fragmentos de su maravilloso Amorgós. Pero la recepción de la poesía griega contemporánea es lenta (imagino que influye, también, que el género poético no es de mayorías), así que traducir poemas de autores griegos supone para mí intentar dar a conocer voces que no llegan, aunque en un espacio muy limitado, desgraciadamente. Mostrar lo que amamos es, al fin y al cabo, un acto de amor.
En sus poemas dialogan voces clásicas con inquietudes actuales. ¿Es una forma de tender puentes entre pasado y presente, entre culturas?
No es tanto la necesidad de tender un puente, sino de darme cuenta de que esas voces clásicas son las mismas que las que ahora resuenan. Cuando escribo a Calipso, esa misma voz es la voz de María Poliduri en el sanatorio “Sotiría”. La poesía carece de tiempo o, al menos, carece de ese tiempo que nosotros entendemos. No hay un tiempo pasado y presente en la poesía, solo hay presencia.
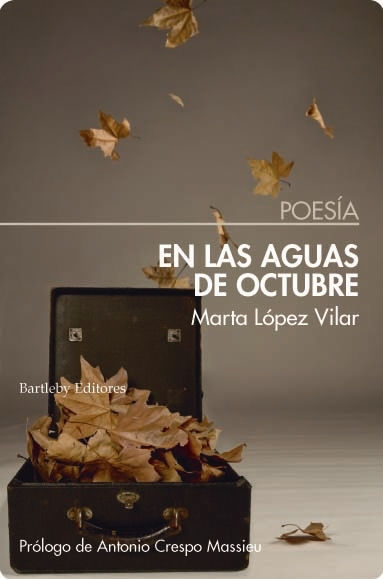
En su penúltimo libro de poesía, En las aguas de octubre (Bartleby, 2016), aparece el mundo griego desde múltiples aristas. ¿Qué encontró de Grecia para escribir este libro?
En las aguas de octubre es un libro que continua la estela griega que ya se había iniciado con el libro anterior, La palabra esperada (Hiperión, 2007). Grecia es un latido constante en la mirada y mi escritura. Por ello, en En las aguas de octubre nace la asunción de un viaje órfico que parte del vaciamiento y la ausencia de palabra de Eleusis y en sus páginas se presentan voces abandonadas como las de Nausica, Calipso, Perséfone, María Poliduri o el soldado muerto en el mar que aparece en la Estela de Democlides (me sobrecoge mucho cada vez que la veo en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas). Todas son figuras que hablan a lo ausente mientras buscan decirse desde ese vacío, desde esa escritura.
Como investigadora y creadora, ¿qué le aporta la cultura griega a su forma de entender la literatura hoy?
La cultura y literatura griegas me acompañan casi desde mis orígenes como investigadora académica. Es una manera de sentirme más cerca de un lugar amado, desde algo tan arduo, muchas veces, como es la escritura académica. Por este motivo la mitocrítica y las reescrituras de la Grecia clásica en la literatura contemporánea (en autores como Carles Riba, Agustí Bartra, Mercè Rodoreda o Sophia de Mello) es mi centro de investigación. Miro con otros ojos la investigación cuando me sumerjo en esos lugares que son tan míos.
BIOGRAFÍA
Marta López Vilar (Madrid, 1978) es poeta y profesora en el departamento de Estudios Románicos, Franceses, Italianos y Traducción de la Universidad Complutense.
Ha publicado los libros de poesía: De sombras y sombreros olvidados (Amargord, 2007. Premio Blas de Otero de Poesía), La palabra esperada (Hiperión, 2007. Premio Arte Joven de Poesía de la Comunidad de Madrid), En las aguas de octubre (Bartleby, 2016) y El Gran Bosque (Pre-Textos, 2019. Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro).
Es autora de la edición de libros como (Tras)lúcidas. Poesía escrita por mujeres (1980-2016) (Bartleby, 2016), Soñar con Orfeo. La hermenéutica del silencio y la escritura en las Elegies de Bierville de Carles Riba (Trea, 2022) o Sobre mis propios pasos. Poesía Completa I, de Angelina Gatell ( Bartleby, 2023).
Ejerce, también, la crítica literaria.
La entrevista fue concedida al redactor de Panorama Griego, Christos Peppas.
Etiquetas: poesía
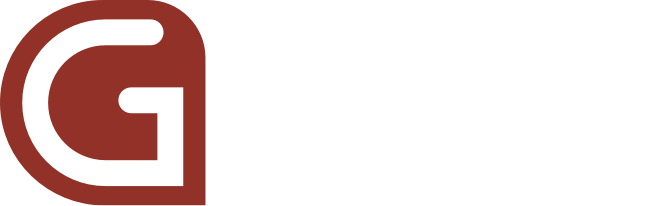

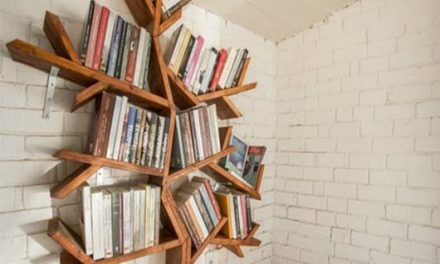
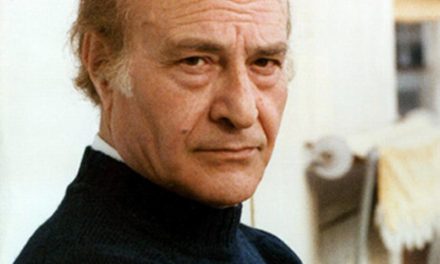
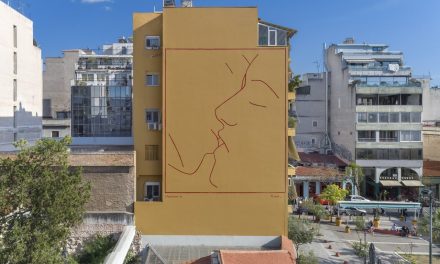


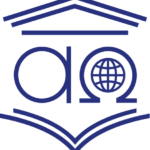

![Los “Encadenados” [«Δεσμώτες»] regresan a su posición original, protegidos por un recinto protector, en la Explanada de Fáliro.](https://www.panoramagriego.gr/wp-content/uploads/sites/5/2026/02/Άποψη-του-ευρήματος.-Σειρά-1-2017-150x150.jpg)
